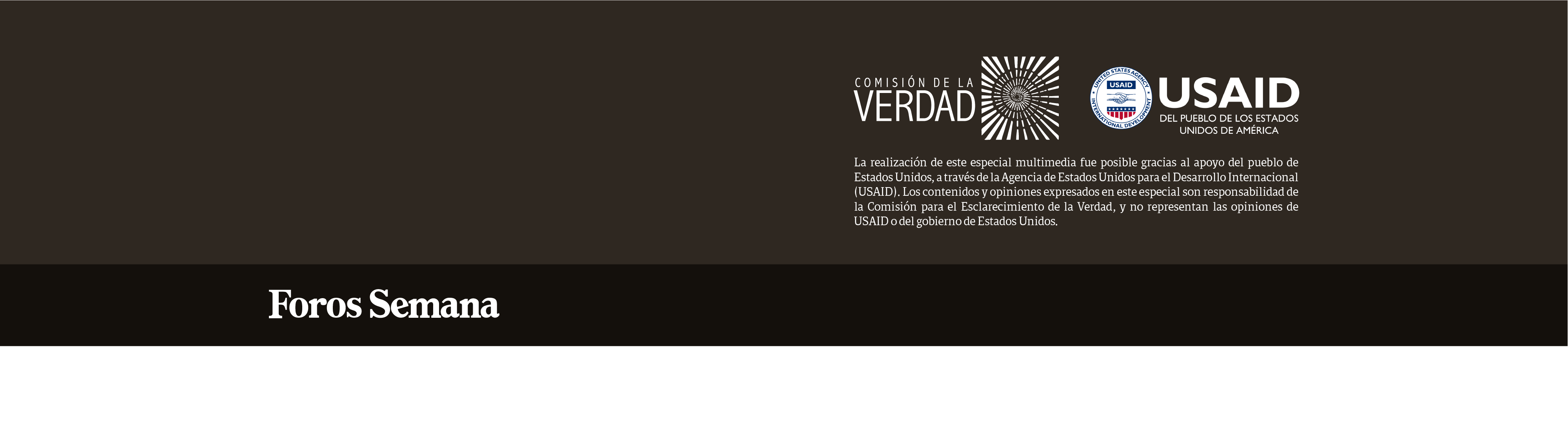El Bëtsknaté y el Atún Puncha: tradición que perdura
Con la celebración del Día Grande, los pueblos kamentzá e inga, de la región del sur del Putumayo, reivindican el sentido ancestral de la convivencia a través de la propuesta de reconciliación en diferentes niveles de relacionamiento de la comunidad.
23 de diciembre de 2020, 4:27 a. m.

La fiesta del perdón
Con la celebración del Día Grande, los pueblos kamentzá e inga, de la región del sur del Putumayo, reivindican el sentido ancestral de la convivencia a través de la propuesta de reconciliación en diferentes niveles de relacionamiento de la comunidad.
Antes de la llegada de los españoles, la población Kamentzá tenía el nombre de Tabanoy o Pueblo Grande, pero después, durante el squenëngbe tempo (tiempo de los colonos), se transformó radicalmente su cultura. Fue una “época marcada por la violencia física, emocional y espiritual, del despojo violento y permanente de las tierras indígenas, del engaño y la dominación según las prácticas del sistema colonial y de la iglesia” (Morales, 2019, p. 11).
Por su parte, el pueblo inga se asume como descendiente de los incas. Su llegada al territorio se ubica en la época prehispánica, durante la cual el inca Huayna Capac movilizó a una colonia de Mit-maj con población Chibchana-Kichuizada, para cuidar las fronteras del Tahuantinsuyo y así tener un control político y militar más efectivo sobre las tierras de este gran imperio. “En 1492, los Ingas entramos por el territorio Quijos, entre los ríos Coca y Aguarico y las tierras de los Kofanes, y entre el Aguarico y el Guamuez, subimos por la cordillera y nos asentamos, algunos en Mocoa y otros en el Valle de Sibundoy, lugar estratégico desde el que se planeaban y se desarrollaban incursiones al territorio Pasto”, señala un documento del Ministerio del Interior de 2013.
Dentro de las diversas expresiones culturales de ambos pueblos se encuentra el Betsknaté, como lo denomina el pueblo kamentzá, o el Atún puncha, como le llama el pueblo Inga, y que en español se conoce como ‘Día grande’. La historia de cada una de esas culturas narra la manera cómo esta tradición, que se reconoce como una jornada para compartir con la familia y la comunidad, nació en Colombia.
Narración inga
“Él se encontraba solo en la montaña y era muy raro lo que estaba pasando. Por eso se preguntaba: ¿Qué gente será la que viene tocando esa música y cantando? Pero luego, con asombro, solo vio a dos pajaritos que venían volando, trayendo la música y el canto, y posándose sobre las dos cimas más altas de la cordillera, desde donde ya se alcanzaba a divisar el Valle de Sibundoy. Se saludaron amablemente, se pidieron perdón por las faltas y ofensas cometidas y se dijeron:
– Hoy ha amanecido un Día Grande, hoy todos vamos a celebrar como una sola familia.
Con su piquito, se colocaron el uno al otro las flores del carnaval sobre la cabeza y se invitaron mutuamente. “Ahora vamos para allá a alegrar este lugar”, dijeron. Y partieron con la música, el canto y el ambiente de fiesta hacia el Valle de Sibundoy, acompañados de un fuerte viento. Cuando el Taita llegó a Sibundoy, encontró, asombrado, a todo el pueblo reunido en la plaza (parque) bailando, cantando y festejando la alegría del Día Grande, tal y como él lo había presenciado en la montaña: todos como miembros de una misma familia, como hermanos e hijos de una misma tierra, en armonía, pidiéndose perdón desde los más pequeños hasta los más grandes, entre familiares, todos reconciliándose con los demás”.
Mavisoy, 1984, p.16.
Narración kamentzá
Desde el Betiyeguagua, el hijo árbol, luego de ser castigado por la madre Tierra, fue enviado al Cerro Patascoy, y al volver llenó el valle de saberes, bailes y cantos. Desde ese día, su retorno marcó el inicio del Día Grande.
Radio Nacional, 2020.

Celebración del Día Grande, en Sibundoy, Putumayo.
Sin embargo, así como sucede en otros aspectos culturales de las comunidades indígenas, estas prácticas se han transformado a lo largo del tiempo por diversas circunstancias, como la presencia de colonos en el territorio. Un ejemplo de ello es la influencia de los sacerdotes capuchinos que llegaron a la región y que, desde su rol de evangelizadores, transformaron y limitaron las prácticas culturales propias. Y así, en su afán por reducir el consumo de licor y las continuas festividades, los sacerdotes reunieron todas las celebraciones en una sola fecha que se considera puede ser el Día Grande. (Quiñones, 2019, p. 120).
Esa influencia se observa, incluso, en la forma como se denomina esta tradición conocida comúnmente como Día Grande del Perdón y la Reconciliación. A propósito de ello, el Taita Santos manifiesta que hablar de un día de ‘perdón’ es un indicador de la manera como se ha impuesto la lengua y la ética de los misioneros capuchinos sobre esta práctica ritual. Para hacer frente a esta influencia, la comunidad incluye en los afiches promocionales de la festividad el nombre en lengua kamëntsá: Bëtscnaté, que traduce ‘el día grande nuestra gente’. (Gómez, s.f, p.3).
Aun con esas transformaciones vividas, para las comunidades indígenas este día es un momento de celebración que da cuenta de la perspectiva cíclica del tiempo, que permite reconocer y agradecer a la Tierra por lo recibido, además de asegurar espiritualmente la abundancia para el nuevo ciclo que comienza.
Como lo menciona un miembro de la comunidad entrevistado por la Comisión de la Verdad, “el Día Grande es el nuevo año: es un día antes del miércoles de ceniza, así está estipulado. Durante la jornada, nosotros celebramos unos ritos entre todas las familias, incluso las que están disgustadas: es un día de reconciliación. (...) En la fiesta tenemos entonces las flores como signo de perdón, lo mismo que un muñeco que representa el inicio de una nueva cosecha. Por eso, este lo hacemos de maíz, no de trapo ni nada de eso, sino como agradecimiento”. (Entrevista, septiembre de 2020).
A partir de la construcción del llamado Plan de Salvaguarda, en el año 2012, esta tradición tomó mayor fuerza como uno de los eventos más importantes de las comunidades indígenas inga y kametzá, pues las prácticas, usos y costumbres contribuyen a fomentar la protección de la población indígena a través del tiempo. De esta manera, se convierte en una forma de resistencia que permite afianzar la cohesión y la transmisión cultural entre las diferentes generaciones, a la vez que enfrenta la colonización.
“Ha sido una auténtica forma de resistencia ante los avances de la colonización, lo que nos ha permitido reafirmar nuestra existencia como pueblo con palabra y pensamiento propio”. (Morales, 2019, p. 2)
El Día Grande, además, es un momento de articulación y relacionamiento entre dos pueblos que interactúan de manera pacífica, desde el respeto y el reconocimiento del otro. En este sentido, se destacan, por ejemplo, algunos elementos y objetos ceremoniales como son la flor Clestrinyëfjua, que traduce ‘flor del carnaval”, la cual es utilizada para reafirmar los lazos de amistad y para sellar el perdón.
Esta articulación y trabajo colectivo no solo se da en torno a la tradición del Día Grande. Como lo destacó el Ministerio de Cultura en el año 2010, durante los años noventa los cabildos del Alto Putumayo, tanto inga como kamentzá, iniciaron la construcción de un frente común en aras de lograr una posición conjunta sobre consecución de más territorio para los resguardos, la defensa de la tierra comunitaria de invasiones y conflictos y la definición de posiciones unidas frente a organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Igualmente, se suscitaron iniciativas comunitarias de generación de procesos de etnoeducación y nuevas formas de producción agrícola.
Dentro de las prácticas que se llevan a cabo en el Día Grande, las visitas entre familia, los cantos ceremoniales y los rituales de perdón dan cuenta de la forma en la que se movilizan las identidades propias a través de una serie de estrategias que posibilitan la interacción pacífica entre ambos pueblos, y a su vez en cada una de las comunidades.

Una procesión en medio del Día Grande en Sibundoy, Putumayo.
Impacto positivo
El Día Grande, como experiencia intercultural y expresión propia de ambos pueblos, evidencia sus diferencias pero también sus elementos comunes y es una oportunidad de intercambio y encuentro. El pueblo Inga participa el día lunes en la celebración Kamentzá, al tiempo que este último asiste a la festividad Inga el día martes.
Además, en lo relacionado con la identidad cultural, esta jornada permite reconocer el rol de las mujeres que, en su mayoría, se desempeñan como artesanas encargadas de la elaboración de canastos, tejidos, artesanías en madera o chaquira, entre otros, además de su papel como cuidadoras de la chagra y garantes del alimento y, con ello, del cuidado del hogar. También es determinante la importancia de la población femenina como eje angular sobre el cual se teje la familia y, a su vez, sobre el cual reposan muchas de las tradiciones propias.
El Día Grande da lugar a estas prácticas culturales agenciadas por las mujeres, sumadas a las de figuras representativas como los médicos tradicionales, cuya labor impacta de manera significativa tanto los procesos de salud, como los ejercicios mismos de armonización y espiritualidad de ambos pueblos. De esta manera, esta experiencia no es solo un reflejo de una práctica ancestral, sino una expresión histórica de la resistencia frente a las imposiciones coloniales y la evangelización.
Aprendizajes en clave de convivencia y no repetición
Desde la idea de convivencia democrática, esta experiencia resalta el lugar de lo colectivo como eje sobre el cual se fortalece lo que identifica ambos pueblos, dando lugar a concepciones espirituales y materiales que tienen gran importancia para sus autoridades y su gobierno propio, enmarcados en lo consignado en los planes de salvaguarda y el Plan de Vida. En este sentido, la gobernanza que agencian las autoridades de los seis cabildos de la zona (San Francisco, San Pedro, Sibundoy, Colón, Santiago y San Andrés) se ancla en la autoridad y autonomía territorial, y también sobre la protección, garantía y promoción de las prácticas tradicionales.
La particularidad del Día Grande consiste precisamente en ser una de las experiencias a nivel nacional que reivindica, desde su objetivo mismo, el sentido de la convivencia a través de la propuesta de perdón y reconciliación en diferentes niveles de relacionamiento (familiar- comunitario e intercomunitario), en donde el territorio se sitúa como el centro de todas las estrategias llevadas a cabo, desde la preparación misma que inicia en noviembre hasta los meses posteriores a la celebración.
Referencias bibliográficas
Entrevista. 2020. El objetivo de Convivencia y la macro territorial Amazonía de la Comisión desarrollaron algunas entrevistas con autoridades indígenas de la región.
Gómez, Pablo Felipe. S.f. El Carnaval del Perdón (Bëtscnate) en Sibundoy: prácticas comunicativas, solución de conflictos y esbozo de una teoría de la armonización. Disponible en: https://bit.ly/3mRPB93
Mavisoy, R. 1984. Mito de origen del Bëtsknaté. Citado en: Morales, 2019.
Ministerio de Cultura. 2010. Ingas: el pueblo viajero. Citado en Ministerio del Interior. Pueblo Inga. Disponible en: https://bit.ly/2VC1fc6
Ministerio del Interior. 2013. Plan de Salvaguarda del Pueblo Inga. Para que nuestra vida y pensamiento perviva” Diagnóstico y lineamientos generales. Disponible en: https://bit.ly/36EMgUW
Morales Pujimuy, Luis Alberto. 2019. Bëtsknaté - Día Grande, propuesta de paz, perdón y reconciliación para el departamento de Putumayo. Disponible en: https://bit.ly/2VzDWPX
Quiñones, Yogo. 2019. Betsknate, el carnaval del perdón del pueblo kamsá. Interpretaciones sobre el contacto y la transformación cultural entre historia y mito. Disponible en: https://bit.ly/3okM3w1
Radio Nacional. 2020. Bëtsknaté: el Carnaval del Perdón en el Valle de Sibundoy. Disponible en: https://bit.ly/37tHqcm