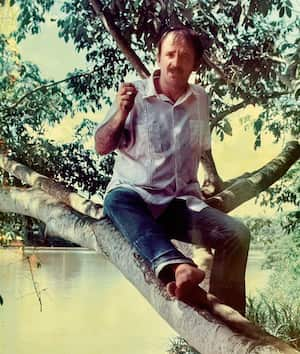Perfil
Ruby Rumié: un vistazo a la vida de la artista que mató 500 palomas en Cartagena y hoy sigue inmortalizando al Caribe
Lleva más de 30 años explorando los límites entre la belleza, la identidad, el trauma y la memoria. Desde el próximo 2 de octubre, La caída, una de sus obras más emblemáticas, participará de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Hay una foto: una mujer y 500 palomas muertas alrededor. Ella, de una belleza despampanante, inmaculada, acuna a una de las aves como si fuera un hijo suyo. Sentada en el suelo, con las piernas flexionadas y los pies desnudos, abraza al animal sin vida, que no supera los 30 centímetros de largo y que tiene las plumas grisáceas y el pectoral hinchado, y lo estrecha contra su pecho. Las patas rojas, raquíticas, le rozan el suéter negro de cuello ovalado que lleva puesto. El ave está desgonzada, con el pico apuntando al cielo. Las otras palomas yacen en el piso, en diferentes posiciones: boca arriba y las alas medio abiertas; boca abajo y las alas plegadas, de lado. En el rostro de la mujer no hay desconcierto ni pavor. Y aunque esté rodeada de cadáveres, sonríe con tanta delicadeza que la fotografía irradia una luz de serenidad, de inocencia. Como si fuera una niña que carga su juguete adorado. Como si Ruby Rumié, artista cartagenera, fuera una niña.
***
Un grito la despertó. Así: plof. Ruby Rumié dormía y el grito que le cambiaría la vida la despertó. La voz aguerrida de una palenquera la raptó del mundo de los sueños y la trajo hasta la realidad. Era la década de 1960 y en Cartagena de Indias no existían los aires acondicionados. Hasta el amanecer, las ventanas permanecían abiertas permitiendo que la brisa del Caribe —y otros ruidos— entrara para amainar el bochorno de la noche. Rumié —siete años— se levantó, se asomó a la ventana y vio a una mujer negra hecha de desparpajo. Y pensó: “¿Qué es esto?, ¿qué es todo esto?“.
Cinco años antes y por decisión del padre, la familia Rumié —padre, madre, cuatro hijos y Margot, una empleada doméstica— había viajado hasta Baltimore, una ciudad al nordeste de Estados Unidos, en el estado de Maryland, para que Rumié padre cursara una especialización en psiquiatría en la Universidad Johns Hopkins. La noche del grito fue la primera noche en Cartagena desde su regreso. Luego, la vida de Ruby Rumié dio un giro y comenzó a verse así: no saber hablar un español claro; observar los quehaceres del hogar ejecutados siempre por mujeres negras con una atención obsesiva; comer con la mano, sentarse en el suelo con la falda entre las piernas, e imitar unas formas que “no le correspondían”. Ser todo lo que no debía de ser.
—Esas mujeres viviendo en mi casa me enseñaron que existía otro mundo, que había otra manera de oler, de comer, de hablar, de bailar. Y yo crecí en esa dicotomía: entre mis abuelas, tratando de enseñarme modales, y esa otra parte libre, completamente desbocada, que es la cultura afro.

A los nueve años, entró a clases de pintura con una mujer barranquillera: Nora Lemus. En las clases, Rumié quería pintar palenqueras —los colores intensos, los volúmenes—, pero la mujer le respondía: “No, aquí no se pintan palenqueras. Aquí todo el mundo empieza pintando payasos”. Así que ella pintó tres o cuatro payasos: sus primeras obras. Un día su madre la invitó a un evento de arte en Coral Gables (Miami) que se llevaría a cabo en el Parque Cartagena. Le dijo: “Lleva tus payasos”, y ella los llevó. En medio de acuarelas, óleos y dibujos de otros artistas consolidados, Ruby Rumié vendió sus payasos. Tenía 12 años. Pero su inquietud por las palenqueras seguía viva.
—De repente entré a la adolescencia y me dijeron: “Mijita, olvídate de eso y empieza a actuar como niña bien”.
Y en su cabeza: “¿Qué es esto?, ¿qué hago con todo esto que hace parte de mí? ¿Dónde lo meto?”.
No lo sabía entonces —no tenía cómo—, pero esa sensación, esa incertidumbre, desbocaría en una obra cuyo eje articulador sería siempre el retrato social. La vida pasará y ella hará escaparates con crucifijos y penes colgando, y cientos de retratos hiperrealistas —de ella, de la gente que conocía, de bodegones—. Luego abandonará el hiperrealismo y pintará arte abstracto. Y luego simplemente abandonará la pintura por completo. Pasarán más años y las técnicas serán otras: instalaciones, fotografías, videos, esculturas, ceremonias. Expondrá en Cartagena, en Bogotá, en Santiago, en Nueva York, en París.
—El otro día mi marido vio una foto mía, pequeñita, como de tres años, la miró y dijo: “Quién se hubiera imaginado a esta niñita, que tiene todo eso en la mente y todas esas cosas que se le ocurren”.
Pero todo esto es algo que descifrará después. A los siete, a los ocho, a los 12 años, lo único cierto era su admiración por el exterior, por todo lo que no era ella.
***
—Ruby es una especie de exploradora. Toma el riesgo de quebrarse la mano cada dos años y empezar un proyecto de cero. Desde el hiperrealismo, pasando por arte abstracto e instalaciones, lo que tienen en común es que son retratos sociales. La pulsación de captar la sociedad donde vive —dice Roberto Benavente, arquitecto chileno.
—Su trabajo siempre tiene un hilo conductor: la conexión antropológica, social y artística de los personajes. Ella logra conectar la parte humana. Su arte es social: tiene un mensaje —dice Liliana Nelson, de Galería NH.
—Ruby ha hecho instalaciones, pinturas al óleo, acrílico, abstracción, fotografía. Ella ha sido muy curiosa, inquieta, exploradora del arte. Una permanente —dice Cristina MacMaster, artista.
Si se le pregunta a Rumié por la razón de su arte ella responderá que la poetización que otorga a la vida es motivo suficiente. También dirá: “Yo tejo mi trabajo a partir de una herida, de ese pedacito de arena que me entra, me incomoda y no resisto”. Y luego agregará punzante: “Yo le digo a mis hijos que a mí no me molesta la edad. Mientras me mantenga curiosa y me asombre, la edad me tiene sin cuidado. El arte es realmente abrirnos el esófago y ver qué tenemos adentro”.
Es pintora, escultora, dibujante, fotógrafa, artista. Y, sobre todo, una mujer curiosa.
***
La casa de la infancia ya no existe: la demolieron. En su lugar, se alza un edificio que supera los 40 pisos —aún sin acabar— de la firma de Carlos Otto, un arquitecto uruguayo famoso por diseñar la Ópera de la Bastilla, en París. En pleno Bocagrande, a pocos pasos de la bahía, la construcción goza de un aire de modernidad, de soberbia arquitectónica, que compite con la historia que la precede: antes este lugar era reconocido por ser el epicentro de una tertulia, la mejor de Cartagena.
Mujeres de clase alta, historiadores, literatos, músicos y artistas de la élite caribeña acudían a la casa de la familia Rumié para aprender sobre historia local, arte y música. En medio de buganvilias y la brisa tropical, y dirigida por Lourdes Del Castillo —madre de Ruby Rumié—, La Terraza oficiaba como la tertulia más importante de la ciudad. Lo fue por más de 40 años y convocó a pintores como Enrique Grau y Alejandro Obregón; críticos de arte como Willy Caballero, e historiadores como Eduardo Lemaitre.
—La clase principal era en la terraza. Con el tiempo se fue extendiendo a otras habitaciones, invadiendo o llenando la casa de nuevas personas. Para mi padre era una invasión, para mi mamá, su felicidad —recuerda Rumié.
Ruby Rumié, Ruby, Rubiela, Mona, La gringa. Nació en 1958 en Cartagena de Indias, Bolívar, en el seno de una familia acomodada. Hija de Carol Andrés Rumié —psiquiatra de ascendencia siria— y Lourdes del Castillo —historiadora de arte y retratista—, fue la única mujer de cuatro hermanos. En la casa había miles de libros y los domingos se preparaba comida árabe. Cuando Rumié llegaba del colegio, olía la trementina de los óleos que Lourdes pintaba.
—No sé por qué, no sé en qué momento, ni cómo ni cuándo, pero ella comenzó a confiar en mi vista, en mis ojos. Me decía: “Ruby, ¿qué piensas?”. Y yo me sentía muy tranquila de decirle, siendo yo bastante arisca, como una gata, muy encerrada en mi cuarto: “Mira, el labio está muy abajo y la comisura…”.
De Lourdes y de Carol se ha dicho mucho. De Carol, que era efusivo, que contaba chistes, que detestaba que su esposa lo grabara con el armatoste de videocámara que siempre llevaba junto a ella.
En El Universal, el periodista Gustavo Tatis Guerra escribió en 2019: “Tuve mis reservas al principio, pero cuando conocí a Lourdes, delgada, hiperactiva, apasionada y con una curiosidad insaciable por el conocimiento, comprendí que [la tertulia] no era un rico embeleco del ocio, sino una necesidad imperiosa del espíritu”.
Y lo era: los únicos días en los que Lourdes no dictó clase fueron los días en que su padre y su madre murieron.
—Ella iba a dar clases porque la academia la mantenía cuerda. Llegaron a quererla muchísimo. Y ella pintó hasta que vio… No. Ella dejó de pintar y luego yo hice un retrato en pastel y me dijo: “¡Miércoles!, ¿por qué esperaste a que yo dejara de pintar para que tú pintaras?”. Y no sé… Pienso que no podían haber dos pintoras en la casa —dice Rumié.
***
Es la mañana del 9 de junio de 2022, en Cartagena. El sol brilla, radiante. Ruby Rumié y dos poetas jóvenes cargan por el casco histórico de la ciudad 15 cajas de cartón con 500 palomas muertas adentro. Las aves forman parte de La caída, una obra suya que tomó cerca de cuatro años en materializarse y que se ideó en su mente luego de que un carro atropellara a una paloma cerca de su estudio en Getsemaní, en 2018.
En la Plaza de la Proclamación, abren las cajas y tiran las palomas al asfalto. La instalación suspende el aliento: los cuerpos grises están inmóviles, como imantados contra el suelo. Surgen reacciones, miradas. Llegan la policía, la prensa, la gente, y con ellos las preguntas: “¿Son reales?, ¿las palomas son reales?”.
Rumié se ve obligada a dar explicaciones y dice que no, que las palomas nunca estuvieron vivas, que son esculturas de una obra suya. Su exactitud, sin embargo, es abismal, monstruosa.
Pasarán seis meses y la obra completa —pintura, escultura, video con poesía— se presentará en el Museo de Arte Moderno de Cartagena (MAMC) y será, entre otras cosas, su regreso a la pintura después de 25 años.
—Su obra es de una limpieza, de muy buena factura. Pareciera que la paloma te fuera a brincar, que se fuera a salir del cuadro de lo realista que es —asegura MacMaster desde Boston, Estados Unidos, vía teléfono.
Empezó así: Rumié recogió a la paloma muerta y la llevó a su taller. Le hizo fotos, le hizo videos, y descubrió en su interior un dolor. “Sentía que algo muy profundo nuestro se estaba cayendo. Era como el espíritu humano, el ánima. Necesitábamos una pausa para ver la vida de otra manera, para hacerle trampa a la muerte”, recuerda.
Con alma de taxidermista y ayuda de una pareja paisa, sus manos confeccionaron 500 palomas de tela. El tiempo pasó y entonces ocurrió lo impensable: su madre falleció en octubre de 2019 y en marzo de 2020 se declaró la pandemia de covid-19. Rumié vivió los primeros meses de confinamiento en el apartamento de su madre, con su olor todavía contenido por las paredes. Se encerró en una habitación y comenzó a pintar palomas, sin parar. En sus ratos libres, escuchaba las noticias de mortandad en Nueva York y se estremecía al pensar en las cajas de palomas muertas que había creado poco antes.
Cuando La caída se expuso en el MAMC en 2022 y en la Galería Alonso Garcés en Bogotá, en el marco de ARTBO Fin de Semana, en 2024, Rumié concedió varias entrevistas. Dijo cosas: que su material de trabajo favorito son sus manos, que nunca están quietas, que piensan por ella. Que al presenciar la muerte de la paloma se preguntó cómo podía transformar la indiferencia en un gesto simbólico de amor; que la caída simboliza la ruptura de los lazos afectivos del ser humano consigo mismo.
También dijo, varias veces, que recordaba la tibieza de aquel animal muerto en sus manos. Pero hubo algo que Rumié no contó y que sin embargo se convirtió en un recuerdo imborrable: en 2018, cuando La caída todavía era embrión, Lourdes le hizo una pregunta fulminante. Fue más o menos así. “Mija, ¿esto es todo?”, le preguntó su madre de repente, como quien descifra que la vida y su tiempo se agotó. Ruby quedó muda. “Es una pregunta que hasta el día de hoy tengo clavada en el estómago, porque es así: la vida se va muy rápido”, dice.
Y esa precisamente ha sido la contienda de Ruby Rumié: detener el tiempo por un instante.

***
Es lunes, 7 de abril de 2025, y en Cartagena no sopla brisa. El sol, camuflado entre nubes, augura un mediodía sofocante. En Getsemaní, en una esquina, hay una placa que reza: “Callejón Angosto”. Es una calle estrecha, que comunica la calle del Pozo con la de Lomba y que ciertamente parece una grieta en el espacio. Al atravesarla hay cafés con la música encendida, grafitis, mujeres acomodando sillas plásticas, locales de artesanías y sombrillas suspendidas en el cielo. Y justo en la mitad del callejón, en medio de una explosión de amarillos, azules y verdes, una casa color gris acero. La casa de Ruby Rumié.
Una enredadera frondosa, colocada sobre la pared y enmarcando la silueta de la puerta, le concede a la fachada una capa de frescura, de vitalidad. Es imposible adivinar lo que ocurre detrás de los vidrios: están cubiertos por una película blancuzca. Pero muchos de los vecinos del barrio lo saben con exactitud: han sido fotografiados por la lente de Rumié y reconocen la amplitud del espacio, el silencio. La puerta —de madera, con una aldaba de lagarto— se abre de golpe y muestra a una mujer blanca, casi de porcelana, con el cabello perfectamente recogido, la piel lisa como un clavel y la sonrisa, esa sonrisa. Rumié es como un destello de luz.
—Qué puntual. Pasa, pasa —dice.
El taller: un rectángulo amplio con las paredes altas, blancas y desnudas, excepto por una que tiene un fondo gris de fotos colgado y al frente una balsa de madera con cerámicas de animales. También hay dos fotografías enormes de la serie Tejiendo Calle (2016), un proyecto que fotografió a 50 mujeres dedicadas a la venta ambulante en la ciudad y cuyo objetivo fue rescatarlas de la invisibilidad, el olvido. Inmortalizarlas. Las dos mujeres, en un plano medio corto, tienen la piel negra, el cabello canoso y una mirada de añoranza o de tristeza o de ambas cosas.
—Aquí es donde yo trabajo. Generalmente tomo la foto o pinto de este lado —Señala la pared gris—. Mi bodega está allá y es todo un desorden. También vivo acá —Y ahora señala la puerta negra—, detrás tenemos nuestra casa. Yo tengo este taller hace 29 años y es como mi guarida.
Tres días antes, en una entrevista telefónica, Rumié explicará: “Cuando me vine para acá, me decían que estaba loca, que me iban a robar y a violar. Yo era muy jovencita, no tenía galeristas que me representaran. Cuando me compraban una obra me la pagaban en dólares y yo salía con mi poco de dólares a caminar por Getsemaní, pero nunca me pasó nada. De repente, el barrio empezó a volverse el barrio cool: las casas carísimas y la gente llamándome para preguntar cómo conseguir una. Lo mío fue pura intuición: me enamoré, me enamoré. Sin ninguna lógica. Y así ha sido mi trabajo”.
***
Hay una parte difusa en la vida de Ruby Rumié. Los saltos temporales entre que decide nombrarse artista —lo hizo en un almuerzo, con un sombrero altanero puesto que le confirió cierta seguridad—, abandona la pintura y la retoma son colosales, pero hay algunas certezas: conoció a Fernando Araujo, ingeniero y político cartagenero. Se casaron y nacieron cuatro hijos: Manuel, Sergio, Fernando y Luis Ernesto. La maternidad, asegura, fue la primera vez que sintió el verdadero amor.
—En mi infancia había mucho viejo —dice Luis Ernesto Araujo, con una risa sagaz—. Conversaciones de otra época. Una vida que iba a otro ritmo. Una infancia muy marcada por el trabajo de mi mamá. Sus producciones artísticas eran grandes. Los cuadros no cabían en ningúna parte y tocaba ponerlos en la sala.
Luis Ernesto regresaba a las tres de la tarde del colegio y encontraba a Ruby pintando retratos. Lo adoraba. En los cumpleaños viajaban a la finca y soltaban a correr a un marrano y entonces Ruby decía algo parecido a: “La rifa la gana el que lo atrape”. Y los niños lo perseguían, carcajeando. Visitaban muy seguido a Carol y Lourdes, y las anécdotas, los cuentos del abuelo, se alargaban hasta la noche, mientras Lourdes seguramente los grababa.
Después de los payasos, aparecieron obras como No se necesita tener 33 años para ser crucificado, que exhibía a la Virgen María y al Espíritu Santo en forma de pene, y que, además de cuestionar al catolicismo, criticaba la idea del semental caribeño. “El hombre que no más produce hijos y los abandona”, explica. Luego aparecieron los retratos, el hiperrealismo.
Hay un autorretrato de 1992, en el que Rumié está sentada en el suelo, apoyando el brazo izquierdo sobre una silla vacía: la mirada y el cabello de leona, el vestido blanco de holanes, y las piernas despreocupadas. Lo más impresionante de la obra es su precisión: al contemplarla la pintura casi respira.
—Un día tenía varios encargos —recuerda Rumié—, de verdad varios, porque todo el mundo quería un retrato. Pero me desperté con esas voces mías internas, y una de ellas, la que tiene mucho coraje, dijo: “No voy a hacer un retrato más”. La otra, la cobarde, le respondió: “¿Pero de qué vamos a vivir?”. Me pasé toda la mañana llamando a los clientes. Ellos me preguntaban si iba a volver a pintar y yo les respondía que no sabía.
Así era la vida hasta que ya no. Ruby Rumié se separó y dejó de pintar. Y entonces el tiempo dio la primera bofetada.
***
París. Finales de la década de 1990. Un arquitecto franco-chileno, Roberto Benavente, conoció a una mujer: Elvira Cuervo, directora del Museo Nacional de Colombia. Almorzaron. Ella le dijo: “Ven a visitar el museo que acabamos de hacer”. Pero la invitación no fue lo importante: lo importante fue que gracias a ella Clara Isabel Botero, directora del Museo del Oro, conoció el trabajo de Benavente. En 1999, el Museo del Oro inició un proceso de remodelación que él dirigió. Llegó a Bogotá y se hospedó primero en el Hotel Tequendama y luego en un apartamento de La Candelaria. Allí, leyó en el periódico que El Colegio del Cuerpo presentaba su segundo festival, organizado por Álvaro Restrepo, el coreógrafo. Y entonces hizo el viaje.
***
Entre que abandonó la técnica y volvió a pintar las palomas, Rumié creó Getsemaní Sujeto/Objeto (1998-2008), una obra multimedia sobre los procesos de gentrificación del barrio de Getsemaní; Lugar común (2008-2009), un proyecto que, de la mano de Justine Graham —artista visual francesa—, abordó la relación entre empleada doméstica y empleadora en Latinoamérica; Hálito divino (2013-2014), una obra sobre la violencia intrafamiliar que mezcló fotografía, rituales y escultura; Tejiendo Calle (2015-2016); Nosotros 172 años después (2024), que fotografió a 100 caribeños en forma de láminas para compensar la ausencia del Caribe en las Láminas de la Comisión Corográfica (unas acuarelas del siglo XIX que describían los paisajes y las costumbres de Colombia, y en las que no había rastro alguno de la región), y, claro, La caída.
En 2014 fue una de las artistas invitadas a la Primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Cartagena y en 2016 participó en Art Paris, Art Fair. Ese mismo año ganó la beca de la Fundación Rockefeller Center Bellagio y en abril de 2017 recibió el Premio Women Together, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su trabajo artístico, antropológico y social.
En 2024, sin embargo, Diego Guerrero, editor de Arteria —un periódico especializado en arte y cultura en Colombia—, escribió un artículo sobre La caída y señaló esto: “Y aquí hay que decir una verdad: con Rumié ha habido una injusticia —y no solo con ella sino con muchas mujeres artistas en este país— y es que por ser mujer, por venir de un lugar específico de la sociedad colombiana, por no ser del ‘mainstream’ del arte nacional, tal vez —incluso— por vivir en otra ciudad distinta a Bogotá, no se le ha dado el reconocimiento que merece”.
Y agregó: “Como dijo alguien en la sala (…) ahora la van a dejar de ver “como una señora bonita que pinta”, porque esta es una instalación impresionante”.
—Colombia está en deuda con Ruby por la dimensión de su obra. En el ámbito artístico, hay celos, situaciones que no favorecen, porque se forman bandos —dice Cristina Mac Master.
—El problema de Ruby, que es el problema de todos los países latinoamericanos, es que hay un provincianismo muy grande. Los que son de provincia automáticamente son menos que los que viven en la capital. Los capitalinos se sienten dueños de la política, el arte, el intelecto. Puede haber gente increíble, pero quienes viven en la periferia quedan excluidos —dice Roberto Benavente.
***
Hacía calor y era sábado por la noche. En la placita del Hotel Santa Clara, en una gran mesa, bailarines, fotógrafos y escultores, comían y conversaban. Entre ellos, claro, estaba Álvaro Restrepo —gafas— y Marie-France Delieuvin. De pronto Roberto Benavente le preguntó al mesero: “¿Cuál de ellos es Álvaro Restrepo?”, y el mesero le indicó. Se saludaron. Entonces Olga Paulhiac ⎯—otógrafa— dijo: “¡Ah! Tú eres el arquitecto”. Y lo invitó a un almuerzo de domingo para despedir a un fotógrafo español al que Ruby Rumié también asistiría. Conversaron horas. Tal y como ocurre en los tiempos del amor.
—Teníamos tres años de separados cada uno. Encontré algo muy lindo. Una nueva masculinidad, que no le teme a lo femenino, lo sensible, a llorar. Hablamos todo el tiempo. Mi amigo español, que tenía unos chistes un poco salidos de contexto, me presentó así: “Mira, te presento al travesti más lindo de Cartagena”—recuerda Rumié riéndose.
—Quedé completamente enganchado. Me impresionó ver a una mujer que, siendo ella, inteligente, artista, mamá de cuatro hijos, era super potente —recuerda Benavente.
Roberto volaba a París en la tarde: se despidieron. Hablaron de todo, menos de carros, política, dinero o inversiones. Ni siquiera pactaron una forma para volverse a comunicar. Pasó el tiempo y Roberto le envió un correo a Olga: “Recuérdame el número de tu amiga”. Ruby no tenía computador ni correo electrónico, pero se inscribió en clases y el primero que envió fue a Roberto.
—Me citó en Bogotá. Yo me fui con la excusa y aproveché para llevar a mi hermano a unas citas médicas. Pero Roberto no me llamó. Yo dije: “Este no es de los de fiar, pura buchipluma”. Y, fijate, después de la plantada lo bloqueé —dice Rumié.
—Cuando la llamé me contestó muy escueta, como que ya se había olvidado de mí. Y yo: “¡Carajo, no funcionó!”. A pesar de la distancia, me vine para Cartagena y conseguí el número de teléfono de los papás. La llamé y ella respondió: “¿Cómo conseguiste mi teléfono?”.
Desconcertada, enfurecida y con el corazón en la mano. Una semana antes, las FARC había secuestrado a Fernando Araujo, su exmarido entonces y padre de sus hijos.
***
En su estudio las paredes son grises y hay una sola ventana que colinda con el patio interior de la casa, donde se alza un árbol que existe desde tiempos inmemoriales. Rumié viste una bata blanca de lino cruzada sobre su vientre y unas sandalias beige de suela de goma con una flor decorando cada pie. Las uñas y la piel, limpias. En la mano izquierda, en el meñique, lleva puesto un anillo de plata con destellos verdes y en las orejas, unas perlas que combinan perfectamente con la estética sofisticada y ascética que conservan ella y los lugares que habita. Está sentada en la silla, erguida, con las manos puestas sobre su regazo.
—Fuiste a la escuela de David Manzur…
—Y no me gradué. No. No soy buena para estar estudiando. Me encanta aprender, pero no soy de escuelas. Siempre fui muy rebelde hacia este tipo de amaestramiento y me desesperé.
—¿Cuánto tiempo duraste?
—No sé… Año y medio. Fue lo mismo que pasó con la Escuela de Bellas Artes. Nunca me gradué. Hice talleres con María Teresa Hincapié, con Eugenio Dittborn; hice teatro, pero yo creo que el trabajo de arte es una pulsación interior muy grande, que es lo que moviliza. Es más intuitivo, de constancia. Es como ir a la universidad a aprender a amar…
Durante la conversación —que se extenderá horas y que rumiará tantas veces alrededor de la muerte— ella utilizará siempre, sin importar la circunstancia, metáforas para explicarse. “Creo que el humano empieza a morirse cuando pierde la curiosidad por el mundo” o “Aprendí a mimetizarme como un mueble, a no respirar cuando saco una foto”. Y entonces pareciera que ella —lo que dice, lo que piensa— y la poesía fueran la misma cosa.
***
—Yo tenía dos líneas telefónicas y ambas estaban intervenidas. Cuando Roberto me llamó le soplé todo por teléfono. “Y quiero decirte que esta línea está intervenida, me están grabando, a mi ex lo acaba de secuestrar la guerrilla…”. Él me dijo: “Yo te entiendo” y yo me dije: “¿Cómo lo puede entender?”.
Pero lo hizo. En Chile, su madre había sido encarcelada durante la dictadura militar de Pinochet. Desde ese día no dejaron de escribirse. El contador de Benavente le reclamaba por el costo de las llamadas y sin embargo Roberto las hacía tres veces al día.
—Le volví a ver los ojos brillar —asegura Cristina MacMaster, amiga de Rumié—. Se enamoró de él. Y ella tuvo muchos enamorados que la pretendían. Pero Roberto no es solo pareja, es amigo. Hay una complicidad. Son un equipo. Los he visto hablar, tomándose unos vinos en la casa. Se hacen chistes uno al otro. Ruby se lo merecía.
La historia a grandes rasgos: años después del secuestro, uno de sus hijos le dijo: “Mami, no esperes a que mi papá vuelva. Haz tu vida”. Y aunque ya estaban divorciados, no fue sencillo. Tras años de grabar mensajes con sus hijos en la radio diciendo “estamos bien, Sergio sacó buenas notas y Manuel está jugando fútbol” y sentir que se moría viva—⎯no dio declaraciones, le diagnosticaron un cáncer en la piel y después una enfermedad autoinmune—, Ruby decidió mudarse con Roberto. Francia, España, pero el país elegido fue Chile. Se mudaron a Santiago y Ruby inició otra vida. Expuso en el Museo Nacional de Bellas Artes en una sala que superaba los mil metros cuadrados.
Luego una llamada lo cambió todo.
Tras seis años de incertidumbre, Fernando Araujo escapó del cautiverió durante un operativo militar y se reencontró con Sergio, Fernando y Luis Ernesto. Manuel estaba en Chile con Ruby. Firmaron papeles, volaron a Colombia. Los vieron. Se abrazaron. Hubo llanto.
⎯Fue mágico. Lloramos. El proceso estaba completo —recuerda Luis Ernesto Araujo.
Ruby regresó a Cartagena. Primero a un apartamento en Bocagrande y luego se mudaron junto con Roberto a su estudio en Getsemaní.
***
—¿Cómo recuerdas a tu madre?
—Ella parecía muy simple a primera vista, pero era una mujer extremadamente compleja en su interior —responde Rumié.
Un silencio pesado como una alfombra cubre la habitación.
—Hablo de mi ‘amá’ y me emocionó. Dejé cosas pendientes con ella y eso es duro. —De pronto Ruby solloza, pero los recuerdos, que se tambalean sobre su lengua, no alcanzan a caer—. Sí… No sé… A veces creo que fui muy dura. A veces puedo ser muy dura.
Casi seis años después, Ruby aún tiene cajas de su madre sin revisar. Las otras, las que abrió, tenían diapositivas, recibos de pagos de las nanas, mechones de pelo suyos y de sus hermanos, ombligos.
—No lo hago por dos cosas: me conmueve mucho y es una locura. Cuando ella murió, todo lo que tenía lo llevamos a una bodega. Sus cuadernos…. porque todas las clases las escribía a mano. Más adelante tuvo un profesor que le enseñó a editar videos de nosotros cuando éramos pequeños… Era una madre obsesiva, que no botaba nada.
Ya mayor, las alumnas de La Terraza llamaban a Ruby, preocupadas quizá, y le contaban que aunque enferma su madre estaba presente. Sin remedio.
—De mi infancia te puedo contar lo políticamente correcto. Fue difícil, de muchas soledades y tristezas. Mi madre fue muy manipuladora. ¿Y qué hacía en mí? Algo terrorífico: la culpa. La culpa es el peor sentimiento porque te paraliza. La culpa te manipula, juega contigo, te zarandea, te tira el piso y hace de ti su esclavo. Te carcome por dentro.
Al otro día, al mediodía, habrá un libro sobre la mesa de la entrada de la casa: Los abismos, de Pilar Quintana. Una vez acabada la entrevista, Roberto y ella se despedirán y cerrarán la puerta, abrazados. Y aunque la pregunta es casi que obvia permanecerá flotando en el aire: ¿Qué pensará al leerlo?
***
Se llama Dominga Torres Terán y en Dominga (2015), su fotografía en Tejiendo Calle, la soberbia se derrama como sangre. En su mirada hay un pensamiento, una sospecha que dice: “Lo sé todo”. Casi de perfil, gira la cabeza y asoma las pupilas por el rabillo de los ojos. Tiene el cuello largo y tensionado; los pómulos como picos de montaña; la piel negra, ligeramente arrugada, y el cabello corto y níveo. Todos los días Dominga vendía pescado por las calles de Cartagena, pero en esta fotografía luce como una sacerdotisa, una iluminada.
⎯Me la encontré en la calle y le pedí fotografiarla en el taller. Ella traía una pañoleta porque tenía problemas con su cabello, de chiquita se burlaban. Le pedí que se la quitará y le prometí que, si se veía mal, no tomaba la foto. Y cuando vi ese cuello, el pelo, todo. Dije: “Ella es una princesa africana, cómo no la vi antes. Era tan bella…“.
Así comenzó la obra. Rumié buscó a 49 mujeres más y las fotografió de frente, perfil y espalda. Les hizo videos mientras se peinaban o se hacían las trenzas. Celebró una ceremonia.
—Me recordaba a mi infancia, cuando me quedaba horas viéndolas. Fue un trabajo de campo tremendo, porque ellas no tienen celular, no saben leer ni escribir.
La ceremonia —todas sus obras inician o finalizan con una— tuvo lugar en la Casa del Bodegón de La Candelaria. Rumié adecuó el espacio, y la bandeja que acostumbraban a cargar con la comida se las puso a los pies. Luego, contactó a una escuela de belleza para que las aprendices escribieran en sus uñas un poema.
—Era impresionante ver sus pies, hinchados, llenos de cicatrices, con callos super fuertes. Ya varias han muerto… y es como si la memoria de ellas flotara
***
Ruby Rumié es cautelosa al hablar de sus obras, pero de vez en cuando suelta un dato, una partícula de información que conduce a imaginar lo inimaginable.
—¿En qué estás trabajando ahora?
—Estoy planeando una pequeña ceremonia. Y lo que pueda suceder o no en la ceremonia es la idea. Todo parte de un recorte de periódico que encontré, pero todavía no puedo decir mucho… Está muy vulnerable. Todavía no puedo. Bueno… El lugar se me ocurrió a las 4 a.m. Tiene que ver con el rojo.
En abril de 2025 llevaba mes y medio trabajándolo. La rutina empezó con ella encerrada en su “guarida”. Lo que sucedió, sucede y sucederá después es solo suposición.
—No tengo idea de qué está haciendo. Estoy viendo máscaras, sospecho que hay movimiento. Creo que tiene que ver con la memoria. Ruby está muy despierta, con sus capacidades puestas a disposición de un cliente invisible que es la situación social. El peligro en el mundo —expresa Benavente.
***
En el escritorio de su estudio, además del monitor, hay un tapete para corte verde y encima suyo, papeles perfectamente organizados, una cinta métrica perfectamente enrollada, bolígrafos perfectamente puestos y una agenda abierta, con listas. En una de las paredes, 15 fotografías de Tejiendo Calle reposan sobre un diminuto entrepaño flotante. El resto son: esculturas de barcas, un busto, cuadros, velas encendidas, un abanico desplegado, sombreros, tres sillas de madera y una biblioteca repleta de libros. Hay, también, fotos: de ella, de ella con Roberto Benavente, de ella y su madre.
—La muerte que pensaba en la adolescencia —dice Rumié— es otra de la que pienso ahora. En la adolescencia tenía una rabia interior muy grande. Si yo me hería, hería al otro. Pero hoy la muerte la veo con una claridad muy diferente.
La describe así: una mujer alistándose para pisar finalmente el frente de la trinchera, recordando los tiempos cuando iba de últimas o en la mitad o alcanzaba a divisar cuatro o cinco cabezas al frente suyo. Pero ahora el frente está despejado. Y en su boca, su corazón, saborea —siente—, lentamente, la ebullición de un dolor.
—No es resentimiento ni rabia, tampoco miedo. Es el dolor de saber que el tiempo se me va y que a mis nietos no los voy a ver grandes —Hace una pausa, y sigue—: tal vez miedo a sufrir, a sentir un dolor.
Entre los papeles perfectamente organizados de su escritorio hay un contrato de morir dignamente, una especie de testamento con en el cual Ruby expresa su último deseo. Lo está redactando ahora para socializarlo en la notaría y tener testigos.
—Voy a dejárselo a mis hijos, que sepan cómo yo quiero…
Pero Ruby aún no es capaz de decir la palabra y entonces dice otra cosa.
***
Martes. 8 de abril de 2025. A las 11 en punto, Ruby abre la puerta y saluda de beso. Dice que qué calor hace fuera, que ya tiene el café preparado. Hoy también está vestida de blanco: un vestido de cuello camisero y las mismas sandalias de flor. Abre la puerta negra. Al entrar, hay un pasillo que conduce a una puerta de cristal. La humedad es mortal. Ya en la sala, hay un sillón blanco, mesas de madera, plantas, un espejo enorme. Ruby abre la nevera, sirve agua y se dirige hasta el estudio de Roberto. Le dice que ya, que salga. Roberto saluda con la mano firme y pregunta: “¿Quieres jugo de naranja?”. Ambos vuelven a abrir la nevera y se abrazan por detrás, muy rápido. Luego se sienta.
—Yo estaba casado con una francesa. Me separé y Ruby también. Yo me había prometido nunca más…
En la cocina, Ruby se ríe.
—Me había convencido que las mujeres eran un complique —Alza la mirada, buscando la mirada de Ruby, su risa—. Me iba a volver un monje de la arquitectura.
Ruby se acerca a la puerta de cristal y dice, divertida:
⎯Bueno, los dejo, para que te sientas relajado y puedas hablar mal de mí si quieres.
Abre la puerta, camina hasta su estudio, se encierra. Y Roberto le responde, gracioso:
⎯Perfecto.